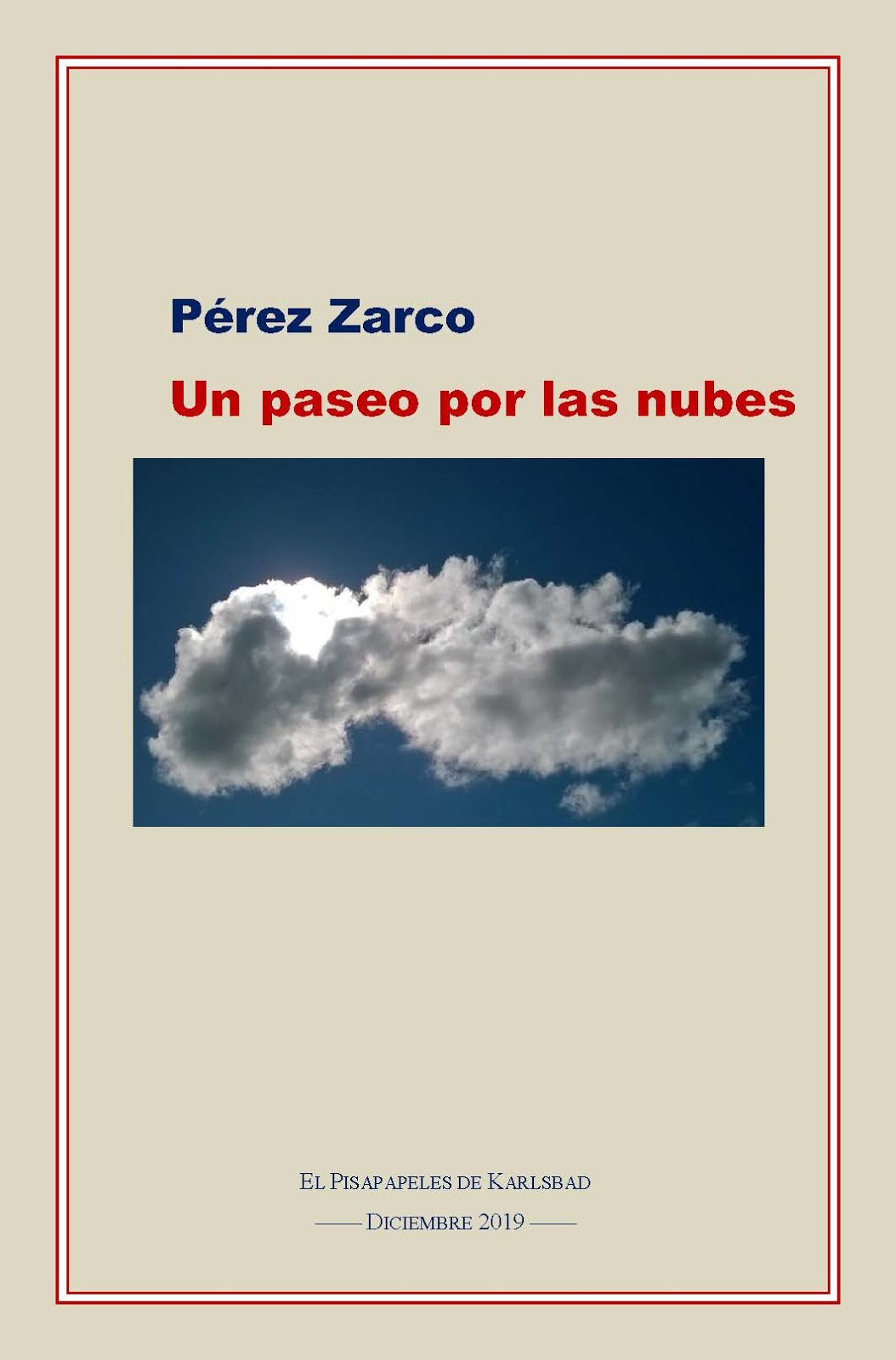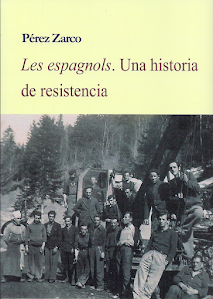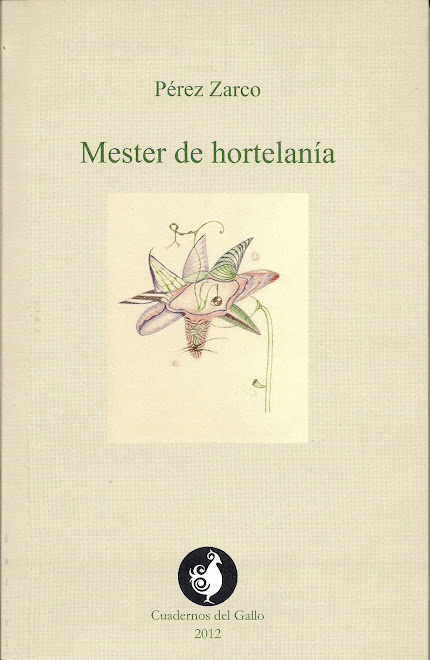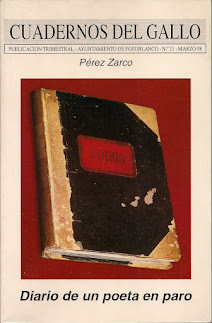Hace años asistí a un congreso sobre la novela andaluza en una de cuyas mesas se habló del realismo mágico, dejándose claro que no fue exclusivo de los novelistas hispanoamericanos del boom, porque los narradores andaluces de los sesenta y primeros setenta —los narraluces —también mostraban personajes y situaciones que bien podían haber figurado en Cien años de soledad. No recuerdo si fue José María Vaz de Soto o Fernando Quiñones, quien desgranó una sarta de personajes que había conocido o que le llegaron de oídas, dignos de ser vecinos de Macondo. Uno de esos personajes reales era un hombre que siempre hacía las cosas dos veces: peinarse, lavarse, comer, atarse los cordones de los zapatos, vestirse, cerrar o abrir las puertas, dar los pésames o leer el periódico, hasta que alguien le hizo la fatal pregunta —¿se iba a morir también dos veces?— que lo llevó en pocos días a la tumba, víctima de la angustia y la desesperación, después de dejar por escrito, y doblemente pagado, que lo enterraran dos veces.
Cualquiera de nosotros sabe de alguien que, si no para una novela, como Alonso Quijano, da por lo menos para un cuento mágico. Son personas que marcan la diferencia con el común, no necesariamente orates, sino tocadas por un dios, que las hace peculiares y dignas de la memoria popular.
Cuando vivía en Córdoba, alguien me habló una vez del tío de las barbas, que ha merecido el siguiente artículo en Cordobapedia: «Personaje de anciana edad que vivió en los años cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX. Conocido en los barrios de Santa Marina y San Agustín de Córdoba, ya que residía en la calle Zarco, junto al Cine Olimpia. Se comentaba en el barrio que era jubilado como capitán de la Guardia Civil.
Se le llamaba por este apodo por poseer barbas blancas, muy largas, con un bigote de mostachón con puntas afiladas siempre muy pulcras y aseadas.
De alta estatura, ancho de cuerpo y atléticas formas; vestía en invierno capa corta de color verde, cubriendo las piernas con polainas de cuero y la cabeza con sombrero; su paso era firme, de zancada mediana y lenta. Tenía una mirada perdida, como si mirara al infinito. Se puede decir que era de corte mayestático con formas militares.
Poco comunicador y solitario, pero afable en el saludo de sus convecinos. Demostraba una predilección por los niños que manifestaba dándoles en ocasiones caramelos y mostraba su afecto pasándoles la mano por la cabeza. Solía decirles: "Sé bueno y obediente".
A pesar de ello, algunas madres para amedrentar a sus niños traviesos los conminaban diciéndoles: "Niño, que viene el Tío de las barbas" y los chiquillos salían a esconderse asustadizos.
Era muy religioso. En las iglesias que frecuentaba, en el momento silencioso de la consagración, cuando se elevaba la hostia y el cáliz y sólo se oía la campanilla que tocaba el monaguillo, él con voz potente y recia pronunciaba pausadamente la frase: "Señor mío y Dios mío".
Aquella manifestación de fe expresada por este señor era acogida con respeto por los demás fieles en la solemnidad del momento, quedando sorprendidos y llenos de admiración los feligreses que no lo conocían y oían por primera su rotunda manifestación.
Este personaje nos invita a reflexionar sobre un mundo donde lo inmutable se hace mutable con el paso del tiempo.»
Encontré esta entrada de la enciclopedia virtual cordobesa buscando alguna referencia sobre otro tío de las barbas, del que guardan memoria los mayores de Torrecampo, y del que he oído hablar en varias ocasiones. No, no son la misma persona el hombre de Santa Marina y el de Torrecampo, pero sí hay concomitancias que el lector descubrirá.
Mi suegra, que me ha confirmado un par de datos, recuerda haberlo visto de niña. Igual que Félix, que me habló el sábado pasado de él.
Félix tiene sesentaiún años y ha trabajado toda su vida de pastor. En la finca de Charquitos estuvo 24 años, luego marchó a Soria; volvió más tarde al valle de Alcudia, a cuidar las ovejas del cortijo de La Monja, mujer de muy mal carácter —la echaron del convento por mala, asegura con una sonrisa entre pilla y maliciosa—, así que pronto dejó a la monja con sus ovejas y traspuso hasta La Rioja. Después de tres meses, pasó a la finca de un marqués en Guadalajara. Allí se le acabó el tajo. Ahora lleva siete meses en el pueblo.
Durante la hora larga que estuvimos sentados en un banco al sol del plazar, Félix me habló del Tío de las Barbas. Con seis años —su padre había muerto para entonces—, a Félix lo mandaron de porquero donde Amalio, en la sierra de San Benito, al cuidado de una piara de 16 cochinos. Por allí andaba también de pastor su tío Felipe.
—Dieciséis cochinos, más una —puntualiza—, que era para criar.
Seis años, pienso mientras anoto en el cuaderno, seis años. Y en el monte. Eso es briega.
—18 duros al mes, más la comida, eso me pagaban —sonríe Félix con mueca resignada, ensanchando el pecho, encogiendo los hombros y abriendo los brazos, considerando la miseria de su niñez y del no había otro remedio de aquel entonces. Corrían los años cincuenta.
El niño porquero. Seis años tienen dos sobrinos míos ahora, me dije, y lo dejé ahí.
—Un pez enjarinao —me dice del Tío de las Barbas. Mi suegra también emplea el mismo adjetivo para describirlo.
El aspecto “enharinado”, rebozado en tierra y suciedad, es fácil de explicar: cuando caía la noche, el hombre de las barbas arrollaba a un lado las ascuas y se acostaba en el suelo para aprovechar el calor de la tierra sobre la que había estado la lumbre.
—Era un hombre alto, delgado. Tenía la cueva por el camino de La Culebrilla, en la sierra de San Benito. Por las mañanas, cuando los sambeniteros salían al campo, se acercaba a los caminos y les mostraba una cesta, y los hombres le daban un trozo de morcillla o del tocino de su almuerzo. De vez en cuando, los pastores lo llevaban a su chozo y lo afeitaban y le cortaban el pelo, o lo vestían, pero no llegaba vestido a la noche. La mayor parte del año andaba con un taparrabos.
Durante los años de guerra, el hombre de las barbas merodeaba por los alrededores del pueblo; raramente se aventuraba por las calles; se le veía sobre todo por la parte de la carretera de La Jara:
—Cuando las mujeres iban a lavar al pozo Paco —recuerda mi suegra—, se acercaba a pedir comida, y si alguna le preguntaba por qué llevaba aquella vida, él respondía que era promesa, y no decía más.
—Era muy beato —habla ahora Félix—, nunca le oías palabrotas, aunque se enfadaba y perdía el tino cuando no le daban comida. Yo lo vi la primera vez al poco de irme a guardar los cochinos donde Amalio y mi tío Felipe. “Niño, no te asustes. No te asustes, niño”, me decía, pero yo salí pitando y Amalio y mi tío se reían cuando se lo conté. Luego me acostumbré. Por la manera de hablar se ve que era un hombre educado. Era oficial del ejército, de Valencia. Se hizo amigo de mi tío Felipe, y lo enseñó a leer en los ratos que se iba al chozo al caer la tarde. Durante una temporada, eso era cuando andaba todavía cerca del pueblo, tuvo una perrucha a la que le había hecho una soga con trapos viejos que era más grande que el animal. Los muchachos íbamos detrás de él diciéndole cosas, riéndonos del pobre hombre.
Al sol de la mañana de domingo, Félix desgrana otros recuerdos sueltos de nuestro personaje, como que se ocultaba de los guardias civiles, que pedía, pero nunca robaba, que estaba enamorado de una paisana, o que alguna vez quisieron llevarlo a Valencia con su familia, pero él se negó.
—“Ha muerto el tío de las barbas” —recuerda Félix que así dieron la noticia en radio Pozoblanco; se queda unos segundos en silencio y niega luego suavemente con la cabeza—, pero no me acuerdo del año. Creo que está enterrado en Puertollano. Murió a primeros de los años sesenta, el año que tocó la lotería en el pueblo, o por ahí cerca.
En lo esencial, la versión de Félix y de mi suegra coinciden: nuestro tío de las barbas vivió veinticinco años por estos parajes, comía de la caridad de los lugareños, era de origen valenciano y había sido oficial; a pesar de su aspecto desastrado y sucio, resultaba persona cabal, culta y educada; y más que miedo, inspiraba compasión.
Nadie recuerda su nombre ni en qué fecha apareció por el pueblo, aunque más de un vecino me ha contado cómo su padre o su abuelo le dieron muchas veces de comer, le avisaban de por dónde andaban los guardias civiles o le advertían que no se llegara donde hubiera mujeres solas, cosa que el hombre cumplía a rajatabla.
Tampoco recuerda nadie la fecha en que murió ni cómo. Hay quien afirma que fue por la picadura de una víbora, y quien recuerda haberlo visto como muerto junto a un venero, en muy mal estado y con el brazo medio gangrenado, pero sobrevivió al veneno y murió de otra cosa tiempo después. Otros vecinos me han dicho que hasta dos veces las autoridades lo llevaron con su familia a Valencia y al cabo de unas semanas volvió.
Nada más sé de este misterioso buen salvaje, salvo dos detalles: una fotografía y un cuadro. La fotografía se la hizo otro personaje local con leyenda: Esteban Márquez, cronista —y tronista— de la villa, geólogo, creador del museo de la Posada del Moro, literato —un poco poeta y otro tanto novelista, novelero, pintor, historiador, erudito académico de la provincial, inventor y gran derrochador en las bonanzas, fotografió además buena parte de su vida. Creo haber visto esa fotografía en alguna parte.
El cuadro es de José Patrocinio Romero, el pintor de la localidad que firmó sus obras como Torrecampo. En junio de 1978 hizo su primera exposición en la galería Serrano 19 de Madrid, con el título de Recuerdos: fiestas y tradiciones, juegos, romances de ciego, vida religiosa, coplillas carnavaleras. Uno de los personajes retratados es El tío de las barbas.
Dejo estas dos por abrir en mi investigación, y de par en par abierta la puerta de la colaboración vecinal, por si alguien tiene a bien aportar datos que ayuden a conocer mejor al personaje que nos ocupa en estas crónicas.
Salud y prosperidad.